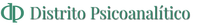|
Por: Hugo Toro  Distrito-Psicoanalitico, IA Creation. Distrito-Psicoanalitico, IA Creation. Introducción En la antigüedad la filosofía no era una práctica cuyos efectos fueran “piezas de museo”, es decir, no eran puras entelequias sino una forma de responder a la vida, a la realidad, se trataba de construcciones sobre el saber y el ser que generaban una posición subjetiva, un lugar desde el cual caminar, un savoir faire avec como diría Lacan. La filosofía era pues, más que un puro estudio. Se trataba de estilos de vida fundamentados que consolidaban una cosmovisión y, por tanto, una forma de vivir. (Landa, 2018, p. 15) Así pues, cada una de las construcciones filosóficas de la antigüedad poseían un correlato o un reverso que implicaba el diario vivir, se trataba de reflexiones y edificios teóricos que no se convertían en puro onanismo intelectual. El propósito de este ensayo es incorporar esa tradición de la filosofía antigua (la de ser también una respuesta a la realidad que supone una ética) para revisar éticamente el conflicto creciente y doloroso entre los pueblos de Israel y Palestina. Advierto desde ya que, por la extensión condicional de este trabajo, no podré extenderme y que, para una visión experta, será una aproximación apenas superficial, pero espero que, al menos circunscribiéndome a nuestros objetos de reflexión: el propósito de esta guerra y las evidencias de su realidad, pueda aportar algo para pensar sobre ella. Para ello, participaremos de las consideraciones de cinco filósofos, en orden cronológico: Empédocles, Sócrates, Platón, Aristóteles y Epicuro. Como intentaré demostrar, a pesar de que cada uno de estos filósofos construye una ética diferente a la de los demás (con principios, motivos y fines radicalmente distintos), en cada uno de ellos podremos dar cuenta de la fundamentación posible de un rechazo al conflicto y al belicismo del Estado de Israel y, en todo caso, podremos advertir que no importa la visión ética que se elija, este conflicto carece de fundamento. I. Desde Empédocles: Philia vs neikos Es conocida la concepción de Empédocles relativa a las dos fuerzas que ponen en movimiento todo cuanto es: φιλία (philia) y vείκος (neikos). La argumentación supone un devenir en cuatro periodos que van de la unión (1, domina el amor) a la desunión (2, predomina el odio y los elementos se disocian), la calma en la integración (3, hay diversidad sin unidad) y de nuevo la fusión con la fuerza del amor para dar paso al circuito de nuevo (4, retorno a la unidad y armonía). (Hirschberger, 1952, p. 26-27) Si bien Empédocles explica así el movimiento universal, el origen de los planetas, el cosmos, etc., no por ello no podríamos advertir que también se refiere a los movimientos de la condición humana, del ser (Hirschberger, 1952, p. 26). Tal concepción hace de la guerra un elemento del todo esperable. Sin embargo, en uno de los fragmentos que nos quedan de sus obras, Empédocles, luego de hablar de sus cuatro elementos, dice: “Y, aparte de estas cosas, en contrabalanza de todas, Discordia, la destructora; mas, entre ellas, Amistad, como ellas ancha, como ellas larga. Mírala con tu pensamiento, pero que estupefactos tus ojos no se queden; innata en sus arterias los morales la creen; por Ella conciben lo amable, obras amables a término llevan por Ella; (…) empero varón mortal alguno aprendió todavía que es de todo hélice implícita.” (Empédocles, 2024, p. 60) Es la Amistad, esa hélice implícita, esa que nos hace concebir lo amable, aquella que nos permite no desfallecer en el caos de la Discordia, arrojados al sinsentido, pues la Discordia, así como leo a Empédocles, sería principio de movimiento por la desmezcla que propone, pero la Amistad sería el origen de todo orden. Ahí la propuesta ética implícita en su doctrina (repetida en otros fragmentos), donde si bien por naturaleza tenderemos a un momento de discordia, no por ello, dejándonos arrastrar haremos oídos necios a la búsqueda de amistad que vuelva a impregnar de la fuerza del amor (philia) aquello que ha quedado desatado. La guerra a la que nos referimos nos ha sido esperable (ampliamente anticipada), pero desde la visión de Empédocles, al poner al amor al principio y al cierre del circuito, bien podríamos suponer que esa ansia desmesurada de preservar la guerra[1] no es sino un equívoco que invoca por preservar ese segundo y tercer movimiento, siempre en desarticulación que para Empédocles fracturaría el equilibrio de la circularidad del devenir que propone. II. Desde Sócrates: no pagar injusticia por injusticia Reconocemos que quizá se nos pueda acusar de extralimitados en el parágrafo anterior, pues Empédocles nunca construyó una ética en forma, aún así confiamos en que las extensiones éticas que hicimos desde su descripción de las fuerzas y movimientos universales puedan ser tomados como, al menos, posiblemente válidos. Con Sócrates, de quien nos ocuparemos a continuación, la cuestión es mucho más clara. La ética socrática es una ética fundamentada en la razón, para él el mal es cometido sólo a condición de la ignorancia, supone que quien consuma un acto malo lo hace por ignorancia pues de tener el saber completo elegiría hacer siempre el bien que es lo que trae la vida más virtuosa y satisfactoria posible. (Copleston, 2014, I-98) Así mismo, recogemos del Critón una frase que conlleva en su espíritu esencial la naturaleza de esa visión: “Luego no se debe responder con la injusticia ni hacer mal a ningún hombre, cualquiera que sea el daño que se reciba de él. (…)y debemos iniciar nuestra deliberación a partir de este principio, de que jamás es bueno ni cometer injusticia, ni responder a la injusticia con la injusticia, ni responder haciendo mal cuando se recibe el mal.” (Sócrates, 2018, §49d) Así pues, para Sócrates el conflicto bélico que analizamos y cuya justificación reconocida por el Estado de Israel que lo sostiene no es otro que haber padecido el mal primero, no sería sino injustificado, malo y reflejo de la ignorancia de los líderes que se aferran a pagar el mal con el mal, desconociendo así las consecuencias ulteriores que el acto malo les conllevarán a futuro y haciendo pagar también a justos por pecadores. Por pura extensión, no puedo desarrollar más la idea, pero el mal cometido contra el pueblo palestino en general, justificado con el ataque a unos cuantos, no es sino la ignorancia de quien comete el mal fundamentado en un llamamiento ad infinitum de la respuesta al oprobio o la ofensa. III. Desde Platón: la guerra como disarmonía y Estado desequilibrado La visión platónica del bien también parte de la idea socrática de que la ignorancia “es la propia enfermedad del alma.” (Hirschberger, 1952, p. 84), Platón añade que el alma armónica y desarrollada apunta a las ideas eternas, a dirigirse lo más posible a la medida de toda virtud, Dios, es decir, que el alma se eleve a la sublime realización de sí misma aspirando a lo más bello y perfecto (el mundo de las ideas). Sabemos que la guerra tenía un papel importante en la antigua Grecia, pero el maestro Platón no aplaude la guerra así porque sí y no incentiva la maniobra bélica a ultranza y por capricho, esto sería oponente a la enseñanza de su querido Sócrates. En cambio, en el Libro III de la República leemos: “También piensa en otra armonía con la cual se pueda imitar a quien, por medio de una acción pacífica y no violenta sino atenta a la voluntad del otro, lo intenta persuadir y le suplica: con una plegaria a un dios, con una enseñanza o una exhortación a un hombre; o a la inversa, que se somete por sí mismo al intento de otro de suplicarle, enseñarle y persuadirle, sin comportarse con soberbia tras haber obtenido lo que deseaba, sino que en todos esos casos actúa con moderación y mesura, y se satisface con los resultados. Las armonías que debes dejarnos, pues, son las que mejor imitarán las voces de los infortunados y de los afortunados, de los moderados y de los calientes.” (Platón, 2018, §399b) Si bien la amenaza terrorista de Hamás hace posible la legítima defensa y la respuesta militar israelí, Platón condenaría el exceso, la inmoderación, la falta de justicia en los innegables crímenes de guerra. Platón no apostaba por guerreros temerarios y perversos, sino educados en el equilibrio de la justicia, “hacer cada cual lo que le corresponde”, y de ahí todo exceso en la guerra (como el que vemos hoy) no sería sino absolutamente condenable, muestra radical de la enfermedad del alma en quienes gobiernan un pueblo. IV. Aristóteles: la prudencia y la guerra Bien es conocida la apuesta de la ética aristotélica hacia el justo medio entre dos extremos viciosos, el hombre debe vivir de acuerdo con la virtud que ese justo medio propicio considerando “siempre lo que es oportuno, como ocurre en el arte de la medicina y de la navegación.” Y más adelante: “Es, por tanto, la virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente.” (EN, II.6, §106b-107a) La virtud es aquello que se encuentra en medio entre la cobardía y la temeridad, de acuerdo con el ejemplo más famoso de Aristóteles, esto sería la valentía. Pero en esa definición echa mano del concepto de prudencia y más adelante la define: “(…) la prudencia es un modo de ser racional verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre.” En un sentido radicalmente personal, la ética aristotélica se juega en contra de una guerra ofensiva, que tiene por origen una justificación que hace pagar a los justos; ¿qué prudencia habría en asesinar miles de niños y familias con la justificación de un grupo particular?, como hombres, Aristóteles los sancionaría, pero como veremos a continuación también como Estado estarían reprobados. En Política dice: “La práctica de los ejercicios militares no debe hacerse por esto, para someter a esclavitud a los pueblos que no lo merecen, sino, primero, para evitar ellos mismos ser esclavos de otros, luego para buscar la hegemonía en interés de los gobernados, y no por dominar a todos; y, en tercer lugar, para gobernar despóticamente a los que merecen ser esclavos.” (Política, 2018, §1333b.21-1334a) Se podría pensar que el Estado de Israel podría justificarse a partir de la tercera condición aristotélica por la amenaza de un grupo terrorista, pero no es así, esto sería el equivalente a plantear que se debe subyugar a todo el pueblo alemán por los grupos de inadaptados neonazis que aún viven entre sus ciudades. Aristóteles exige, por tanto: fines rectos determinados por la vía de la prudencia, ejercicio del poder mesurado, no excesivo ni desproporcionado y, finalmente, la búsqueda del bien superior, no por la vía falsa del dominio de otros, sino por vía del dominio de sí mediante la razón y en la experiencia vital de la virtud. V. Epicuro: justicia y seguridad común Epicuro fundamenta todo el edificio teórico de su ética en la consecución y búsqueda del placer más duradero y la evitación del dolor. Como señala Hadot (1995, p. 180-181): “La mission de la philosophie, la mission d’Épicure sera donc avant tout thérapeutique : il faudra soigner la maladie de l’âme et apprendre à l’homme à vivre le plaisir.” Y más adelante: “Dans cette perspective, le plaisir, comme suppresion de la souffrance, est un bien absolu, c’est-à dire qui ne peut croître, auquel ne peut s’ajouter un nouveau plaisir (…)”[2] La ética de Epicuro ve en el placer y la reducción de malestar el bien absoluto, tiene ese objetivo y derivado de esta concepción articula una ética que se fundamenta en el ejercicio del auto-conocimiento y de la autarquía para su consecución plena. De esa concepción ética, extiende otra serie de preceptos que se han conservado en sus Máximas capitales (Epicuro, 2016, p. 72-73), de los cuales rescatamos tres para nuestros fines de reflexión:
Conclusiones Las filosofías antiguas ofrecen algo más que citas venerables: proveen matrices de exigencia. De Empédocles, la conciencia de que destruir las condiciones de vida es instalar a perpetuidad neikos en el corazón social. De Sócrates obtenemos un principio negativo absoluto —no devolver injusticia por injusticia— que corta la lógica de la represalia. De Platón, un criterio sistémico: la justicia es armonía; por eso la guerra debe ser, como máximo, un episodio restringido por límites que protejan la ciudad. De Aristóteles, la estructura deliberativa —prudencia— que impone proporcionalidad y precauciones como rasgos de virtud. De Epicuro, la conciencia de que sin seguridad recíproca no hay felicidad posible y, por tanto, que la justicia práctica es pacto de no-daño. Referencias Aristóteles. (2018). Ética Nicomáquea (Vol. III; J. Pallí Bonet, Trad. y notas). Editorial Gredos. Aristóteles. (2018). Política (Vol. III; M. García Valdés, Trad.). Editorial Gredos. Copleston, F. (2011). Historia de la filosofía (Vol. I). Editorial Ariel. Epicuro. (2016). Obras (M. Jufresa, Trad.). Editorial Tecnos. Hadot, P. (1995). Qu’est-ce que la philosophie antique ? Éditions Gallimard. Hirschberger, J. (1952). Historia de la filosofía (Tomo I). Editorial Herder. Landa, J. (2018). Cuerpo cínico (Tanteo). En J. Cruz, L. Gerena & R. Gómez (Eds.), Filósofos cínicos: aproximaciones para su estudio universitario (pp. 15-24). Bonilla Artigas Editores; Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Netanyahu, B. (2024, 28 de enero). Netanyahu: “Si tenemos que estar solos, lo estaremos”. Deutsche Welle. Recuperado el 11 de agosto de 2025, URL: https://www.dw.com/es/netanyahu-si-tenemos-que-estar-solos-lo-estaremos/a-69039710 Platón. (2018). Critón. En Diálogos (Vol. I; J. Calonge Ruiz, Trad.). Editorial Gredos. Platón. (2018). República (C. Eggers Lan, Trad.). Editorial Gredos. NOTAS [1] "Hoy somos mucho más fuertes. Estamos decididos y unidos para derrotar a nuestro enemigo y a quienes buscan nuestras almas. Si tenemos que estar solos, lo estaremos. Lucharemos con uñas y dientes. Venceremos juntos.” (Netanyahu, 2024) [2] Traducción propia: “La misión de la filosofía, la misión de Epicuro será entonces del todo terapéutica: curará el sufrimiento del alma y llevará al hombre a vivir el placer. (…) En esta perspectiva, el placer, como supresión del sufrimiento, es un bien absoluto, es decir que no puede crecer más y no se le puede añadir un nuevo placer mayor.”
0 Comentarios
Deja una respuesta. |