|
Entrevista por: Guadalupe Vázquez. Hugo Toro.  *Fragmentos editados. Para escuchar la entrevista completa accede al podcast aquí. ANTECEDENTES: Solange Matarasso Sissa es psicoanalista y psicoterapeuta psicoanalítica desde hace más de treinta años. Ha desarrollado su práctica clínica y de enseñanza bajo el cobijo de los paradigmas kleiniano y postkleiniano. Durante más de 15 años ha coordinado seminarios teórico-clínicos que buscan el conocimiento y la profundización de las ideas de Melanie Klein, Wilfred Bion y Donald Meltzer. A continuación presentamos un fragmento de la entrevista realizada el pasado sábado 24 de septiembre de 2016. ENTREVISTA: Es una mañana fría de septiembre, que se templa en la amabilidad con la que nos reciben. En un patio techado hay una selva doméstica, varios sillones y un café turco con un poso dulzón y oracular. También está Solange Matarasso, psicoanalista mexicana con más de tres décadas de experiencia clínica y con un interés particular: Wilfred Bion. DP: En DP agradecemos la oportunidad de hablar con Solange Matarasso. SM: Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por considerar que puedo ayudar a conocer un poco más a Bion. Ciertamente diría que fue poco conocido, pero creo que está siendo rescatado en el psicoanálisis de hoy. Bion no fue muy bien entendido, pero nunca estuvo del todo relegado, de hecho las formulaciones en torno a la teoría del pensamiento, fueron bien recibidas por todo el mundo. Y diría que la idea de continente-contenido, las ideas entorno al revérie o la preocupación por los problemas del pensamiento en Bion, donde el asunto es “pensar acerca del pensar”, son algo que ha quedado y que ha impregnado a todo el psicoanálisis. Me parece que lo que pasa es que hay un Bion mucho más complejo, con otro nivel de profundidad y que además es un Bion que dejó de preocuparse por el problema de la psicopatología para entrar a preocuparse por el problema del psicoanálisis: ¿qué es el psicoanálisis? ¿Cuál es la función del psicoanalista? ¿Para qué está el psicoanalista? Creo que ése es el Bion que quedó relegado en su momento por tener una lectura más difícil, un poco, digamos, más oculta, pero pienso que hoy es una figura que está en el primer plano en el psicoanálisis internacional. DP: ¿Se ha vulgarizado el pensamiento bioniano? SM: No sé si llamarlo “vulgarizado”, pero tomando vulgarizado como “una forma de difusión sin profundidad”, sí. Se vulgarizó de este autor su idea sobre la teoría del pensamiento. Sin embargo creo que algo que está penetrando el psicoanálisis, que no vulgarizándolo, es toda su teoría de la observación, justo lo que les comentaba acerca del trabajo del psicoanalista, la función del psicoanálisis, cómo opera, cómo llegamos a una interpretación, cómo tenemos que interpretar, etc. Estos son desarrollos que empezaron desde “Elementos del psicoanálisis”, “Transformaciones” y “Atención e interpretación.” Son textos que tienen otro nivel de profundidad, que requieren otro nivel de concentración, de trabajo, de estudio; donde Bion complejiza su pensamiento. Luego, por supuesto está, “Memorias del futuro” que es un texto titánico, que no se puede leer como si fuera una novela, es un texto difícil, un reto; me parece para quien de verdad se quiere comprometer con el pensamiento bioniano. Entonces, resumiendo, estos textos ya han penetrado en el psicoanálisis y eso no lo consideraría vulgarización del pensamiento sino profundización del pensamiento de Bion. DP: ¿Qué significa pensar para Bion? SM: En los trabajos de supervisión sobre todo con analistas jóvenes que están empapándose con este pensamiento, encuentro muchas veces que le dicen al paciente que no está pensando o que no quiere pensar y frecuentemente les pregunto “¿y qué quieres decir con que el paciente no está pensando o no quiere pensar?”. Si nosotros no entendemos lo que es pensar y le decimos al paciente que no está pensando nos topamos con que no sabemos de qué estamos hablando. Me parece que el problema del pensamiento, en la teoría de Bion -a riesgo de quedarme corta-, es ése lugar en el cual nosotros podemos comprender y dar significado a una experiencia emocional, personal o de otro; y nosotros como analistas tenemos que hacer una actividad de comprensión y significado de la vida mental del paciente. Esta comprensión y significado implica muchas cosas en la teoría bioniana: implica primero algo que tiene que ver con los dominios, es decir, si los objetos físicos tienen ciertos valores con los cuales los tasamos (el largo, el ancho, el color, la luz, etc.) tiene que haber alguna clase de dimensión de los objetos psicoanalíticos que vamos a conocer, sobre los que vamos a pensar. Desde aquí Bion intenta delinear en “Elementos del psicoanálisis”, ciertas dimensiones del objeto psicoanalítico; pero sabemos que las dimensiones del objeto psicoanalítico no pasan por lo sensible, las dimensiones del objeto psicoanalítico pasan por al intuición. Entonces, primera cosa: conocer tiene que ver con la intuición, no con la capacidad de ver o de escuchar, o de oler, etc. Es un problema que pasa por el campo de la intuición, que es una forma de percepción no sensible. En esas dimensiones Bion encuentra tres dominios: el dominio de lo sensible, algo que él llama sentido común. Si yo veo algo que me está sucediendo, tiene que ser concordante con otras partes de mí que estoy percibiendo, a eso se refiere. Hay dos formas de sentido común, el sujeto consigo mismo, o un sentido común construido entre la madre y el bebé, en la relación continente-contenido en la que tanto la madre como el bebé están mirando, abordando, intuyendo, el mismo problema para su comprensión. En segundo lugar el dominio de la pasión. Y por el dominio de la pasión él entiende el amor, el odio y el conocimiento. Bion lleva un poco más allá la teoría kleiniana, pues si para Klein estamos operando siempre en una contradicción entre el amor y el odio, Bion piensa que esa contradicción entre el amor y el odio es real, pero que opera también un elemento que favorece o que complejiza el problema del amor y el odio, que es el problema del conocimiento: yo no solamente amo u odio a mis objetos, o a mi mismo o a la interioridad de mis objetos, sino que yo también tengo necesidad de conocerlos. ¿por qué? Porque la posibilidad de amar u odiar tiene que ser una capacidad de amar u odiar sobre la base de la verdad. Conocer cómo se ama y conocer cómo se odia y cómo es el equilibrio entre ambos, conocer el campo de mis emociones, El problema del conocimiento es el meollo de la teoría bioniana de la psicopatología, pero me parece que también es el meollo de la teoría de la observación psicoanalítica, el propósito del psicoanalista es conocer y ayudar a su paciente a que se conozca; y ese no es solamente un tema bioniano es un tema del psicoanálisis. Y el tercer dominio, el dominio del mito. Cuando intentamos conocernos internamente, no tenemos referentes concretos para conocer la interioridad; nadie puede decir que el odio es color verde y el amor es azul marino o que tiene tal tamaño. Tampoco hay un lenguaje específico para el ámbito de lo interno. Entonces, Bion toma la idea del Dominio del mito, las metáforas comunes a todos. No tenemos otra manera de hablar de aquello que es del campo de lo interno si no es una manera metafórica. Para poder pensar, lo que Bion llama pensar: conocer y dar significado a las experiencias emocionales, tenemos que darle ciertas dimensiones y tenemos que entrar por el lado del sentido común, del dominio de las pasiones, del amor, del odio, del conocimiento y de las metáforas. Son todos elementos que están conjugados dentro del campo de la intuición. Entonces pensar es un trabajo intuitivo, de conocimiento, que requiere de sus propios objetos de medición, digámoslo así, y que consisten en que una persona pueda entender quién es, qué le pasa, por qué le pasa y que significado tiene eso para su vida. DP: Y en cuanto a los grupos de supuesto básico, ¿Cómo lo piensa en términos de la institucionalización del psicoanálisis? Porque en términos de la transmisión es un problema, es un problema del pensamiento de supuesto básico en un campo como el psicoanálisis que pretende justamente estimular el pensamiento no solo del analizante, sino del analista. SM: Tocas un problema que yo creo que es muy medular. Meltzer abandonó por eso la institución; él tiene un pequeño capítulo en su libro del “Claustrum”, cuyo nombre no recuerdo muy bien, creo que se llama “Claustrum y política” donde justamente aborda ese problema. Él dice: la institucionalización del psicoanálisis, de alguna manera, es la pérdida de riqueza y complejidad del psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista para la institución psicoanalítica. Yo no pertenezco a ninguna asociación psicoanalítica ni nacional, ni internacional; para la “institución psicoanalítica” yo no soy psicoanalista. Para mí yo soy psicoanalista. Y creo que en muchas instituciones que teóricamente se “forman psicoanalistas”, no se forman psicoanalistas, se forman psicoanalistas del supuesto básico. A mí me gusta más la idea de Meltzer en realidad, a pesar de que doy clases en una institución, él piensa que el psicoanálisis no se aprende en sistemas escolares tradicionales académicos, sino que el psicoanálisis se aprende, se trabaja y se aborda en pequeños grupos de trabajo. Seminarios de poca gente. Yo tengo esa experiencia, tengo tres seminarios que tienen varios años funcionando; uno de Bion en el que llevamos trabajamos entre cuatro o cinco años. Meltzer señala que ¿Cómo puede ser que todavía entre psicoanalistas haya cosas sobre Freud que estén bajo llave y que no se puedan conocer porque hay que cuidar la imagen? ¿De qué se trata?, si somos psicoanalistas y estamos implicados en la verdad acerca de nosotros mismos. El grupo de supuesto básico es también: tú eres lacaniano y yo soy bioniano. ¡No!, en realidad tú eres psicoanalista y yo soy psicoanalista, eso nos ayudaría muchísimo; ganaríamos mucho tiempo. DP: ¿El psicoanalista debe polemizar? SM: El psicoanalista debe polemizar. Tiene Bion un texto, el de “Atención e interpretación”, donde discute en el último capítulo los tipos de lenguaje. El los llama el “lenguaje de logros” y “lenguaje por sustitución”. Y es donde él define la “capacidad negativa”, que es esa capacidad del proceso de pensamiento de poder esperar a que algo no tenga significado, no apresurarse, dejar que el pensamiento lo aborde a uno y que uno entonces procese ese pensamiento y eso lleva tiempo. Toma el término de capacidad negativa de una carta de Keats** a sus hermanos. **“Tuve una disquisición –no una disputa- con Rilke, sobre varios temas ; muchas cosas se ensamblaron en mi mente, y de pronto me sobrecogió esa cualidad que Shakespeare poseía tan grandemente; quiero decir “capacidad negativa”, o sea, cuando un hombre es capaz de ser en la incertidumbre, los misterios, las dudas, sin ninguna irritada búsqueda tras los hechos y las razones………….” Lo que tenemos que tener entre psicoanalistas son esas disquisiciones, no peleas, donde vamos comprendiendo el punto de vista del otro y vamos externando nuestros puntos de vista para enriquecer ni al otro ni a nosotros, o al otro y a nosotros; pero no solo eso sino para enriquecer el psicoanálisis. Es a lo que Bion llama una relación “continente-contenido comensal”, un enriquecimiento del psicoanálisis a partir de un diálogo no políticamente correcto. Tenemos que poder discutir ideas, porque en la discusión de las ideas se articulan nuevas ideas. Bion no lo dijo todo, ni Lacan lo dijo todo, ni Klein, ni Freud, ni Winnicott, ni nadie lo ha dicho todo y faltan muchas cosas por decir y todas esas cosas por decir solo pueden surgir de la capacidad negativa y de la capacidad para la disquisición. Para escuchar la entrevista completa accede al podcast aquí:
1 Comentario
Entrevista por: Hugo Toro  ANTECEDENTES: Daniel Gerber, reconocido psicoanalista, se ha dedicado a la práctica clínica desde hace más de treinta años, miembro activo del Círculo Psicoanalítico Mexicano y docente del cuerpo de formación de este instituto; imparte seminarios en diversos programas de posgrado en México, así como en Argentina y Costa Rica. Es también escritor y articulista, autor de los libros: “El psicoanálisis en el malestar en la cultura” (2005) y “De la erótica a la clínica, el sujeto en entredicho” (2008), ambos publicados por Ed. Lazos. Conocer un poco de su más reciente libro publicado, “Deseo, historia y cultura”, de Ediciones Navarra, así como sus puntos de vista sobre el psicoanálisis y la cultura son los principales motivos de esta entrevista. Hugo Toro: Doctor, es un placer y un privilegio poder realizar esta entrevista a un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al estudio y la transmisión del psicoanálisis, más aún con motivo de su más reciente publicación "Deseo, Historia y Cultura" (2016, Ed. Navarra). Debo decirle a nombre de todo el equipo que conformamos Distrito-Psicoanalítico que le agradezco la oportunidad que nos brinda para realizar este breve diálogo. Dr. Gerber: Al contrario, le agradezco la invitación. Hugo Toro: Es muy interesante al leer su nuevo libro, “Deseo, historia y cultura”, que uno se encuentra ante un texto que explora lo humano en sus diferentes aspectos y manifestaciones, ¿Cómo fue el proceso de conformación del libro y cuál fue su motivación al reunir tan diversos temas en un mismo volumen? Dr. Gerber: En el prólogo menciono que con el título que decidí poner al libro reúno, en diferentes bloques, diferentes trabajos, artículos, escritura de conferencias, que abordan temas del psicoanálisis que tienen que ver, de un modo u otro, con el deseo, la historia y la cultura, tres temas que no pueden dejar de ser tratados, discutidos, problematizados permanentemente por los psicoanalistas y todos aquellos que se sienten tocados de alguna manera por el psicoanálisis. Con el libro propongo mi reflexión con la intención de interesar a quienes se aventuren en su lectura a realizar la suya propia. 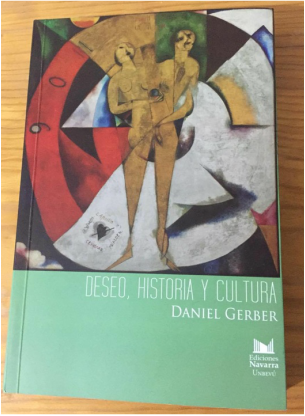 Hugo Toro: Respecto al sujeto en su vínculo con el deseo; usted explora como eje central de la primera parte de su libro, al sujeto como un “ser en falta”, concepto eminentemente lacaniano, que remite a cuestiones intrínsecamente humanas y que ha sido abordado durante varias décadas, ¿Por qué se debe seguir reflexionando sobre el deseo y la falta en ser? Dr. Gerber: Sin duda es esencial, no solamente la reflexión en torno al deseo sino -es un objetivo fundamental de la cura psicoanalítica- la exigencia ética de abrir siempre el espacio del deseo como condición indispensable para que el sujeto pueda cuestionar su ser en el mundo y replantearse eventualmente su modo de incluirse en él. En este sentido se trata de cuestionar ese conjunto de demandas y exigencias que provienen del Otro social y el sometimiento en que habitualmente se está respecto de ellas. Hugo Toro: La constelación de temas que aborda el libro va desde lo psicoanalítico, la clínica, la filosofía, la literatura, el cine, la historia; ¿Qué aporta el psicoanálisis lacaniano respecto a la lectura de las manifestaciones culturales y respecto a la comprensión del devenir histórico? Dr. Gerber: Creo que en la medida en que el psicoanálisis da cuenta del sujeto, como sujeto de deseo por un lado y, por otro lado, como sujeto que está siempre marcado por algún modo de goce, no puede dejar de plantear una reflexión sobre la cultura y la historia pues ese sujeto se constituye siempre en una determinada cultura y en un cierto momento histórico. Hugo Toro: Continuando un poco con lo anterior, la exploración que usted hace del lazo social en el sentido de advertir una cierta gravitación del sujeto alrededor de un anhelo por reencontrar al Otro completo y perfecto, conduciendo a la sociedad a la consolidación de regímenes totalitarios bajo el cobijo de un líder supremo (el nazismo es citado como ejemplo), ¿Implica esto que el ser humano se encuentra siempre bajo el peligro de caer bajo este tipo de regímenes en su búsqueda de un Otro que lo venga a “completar”? Dr. Gerber: Efectivamente, creo que la historia -y en particular la del siglo XX y lo que va del actual- presenta numerosos ejemplos de sometimiento a un líder -sea político o religioso- que aparece como el Otro que tiene LA respuesta y la promesa de un goce pleno y total. Las consecuencias de esto han sido, como es evidente, devastadoras. Ya Freud alertó sobre el peligro de este tipo de figuras mesiánicas que encarnan el padre todopoderoso, de modo que su lectura -como la de otros psicoanalistas- es esencial en estos tiempos. Hugo Toro: Su libro despierta en el lector profundas preguntas y reflexiones, uno de los capítulos que siembran una “conmoción reflexiva” es el último, titulado “El discurso del amo contemporáneo y el psicoanálisis”, en él usted realiza una argumentación sobre algunas cosas de las que me gustaría hablar. Ante el discurso del amo capitalista que apunta a que “eso funcione”, como usted declara en dicho capítulo, nos encontramos con modificaciones amplias en el quehacer psiquiátrico moderno, la primera de ellas es la ejecución de modelos que “devuelvan al funcionamiento” a la persona. ¿Qué implicaciones cree que tiene para el sujeto esta premisa en el tratamiento de los síntomas? Dr. Gerber: Respecto de esta exigencia del amo contemporáneo que impone la obligación de “funcionar”, en cualquier ámbito del que se trate, la psiquiatría a través de los fármacos y la psicología con las terapias congnitvo-conductuales tratan de hacer que los sujetos se adapten a este imperativo. Aquí hay que recordar que, particularmente en lo que llamamos el sujeto neurótico, que es el sujeto más o menos “normal” de nuestras sociedades, los síntomas son efecto de su afán de sometimiento a las exigencias del Otro, este modo de tratarlos no puede dejar de provocar algún tipo de síntomas, aunque paradójicamente se pretenda “eliminarlos”. Hugo Toro: ¿Hay lugar para el psicoanálisis en un mundo contemporáneo que exige un “goza”, goce que además promete (a sabiendas de lo inaccesible que será para el sujeto), cuando el psicoanálisis justo trata de revelar la falta constitutiva del sujeto? Dr. Gerber: Pienso que más que preguntarnos si hay lugar para el psicoanálisis en el mundo contemporáneo, es el psicoanálisis el que tiene siempre que abrirse ese lugar, lugar en alguna medida marginal, de cuestionamiento del sujeto y la cultura, lugar desde donde trata de interpelar al sujeto con el propósito de que sea éste finalmente el que debe tomar sus decisiones, a la vez que asumir la responsabilidad correspondiente, sin quedarse a la espera de la palabra, la orden o la autorización que pueda venir del Otro. Hugo Toro: ¿Cuál es la posición que debe sostener el psicoanalista de cara al predominio de lo “rápido, efectivo y total” que aseguran o prometen los tratamientos farmacológicos y las psicoterapias contemporáneas de “placebo”? Dr. Gerber: La posición debe ser la de señalar que este tipo de exigencias se inscriben en el discurso de que el sujeto sea una pieza de la maquinaria social que debe funcionar perfectamente adaptada a ella, sin cuestionarse sobre su deseo y su responsabilidad por sus actos. Funcionar simultáneamente como productor -en cualquiera de los ámbitos: laboral, académico, familiar, sexual- y consumidor. En este último caso podría agregarse: también consumidor de medicamentos que aseguren su adaptación a un orden que no se pone en cuestión. Hugo Toro: En dicho capítulo usted propone sostener una distancia prudente entre el psicoanálisis y las ciencias y más aún de las pseudos-ciencias que, tristemente, están predominando; ¿Qué reto tiene el psicoanálisis en términos de su transmisión y su práctica en este contexto que pareciera tan adverso? Dr. Gerber: Frente a las ciencias cuyo campo tiene alguna cercanía con el psicoanálisis -particularmente las llamadas neurociencias- o las psicoterapias de diversa índole, se trata de privilegiar siempre al sujeto -esencialmente como sujeto de deseo- que corre el riesgo de ser reducido, sea al sistema nervioso o a un conjunto de reacciones a los estímulos del medio. No se trata de negar el valor científico de las investigaciones del sistema nervioso sino de situarlas en su campo específico, el de la biología, y recordar que el ser humano es algo más que un organismo. Se trata de campos diferentes que tienen sus características específicas. Hugo Toro: Nos encontramos en un campo poco fructífero para el psicoanálisis, como señala en el texto, la histeria, modelo primario de la neurosis, ha desaparecido de los manuales diagnósticos psiquiátricos, lo que implica que la comprensión del sujeto se ha modificado en beneficio de una ideología de producción, que mantiene estándares de “normalidad” que justamente el psicoanálisis no contempla, ¿Implica esto que el psicoanálisis se dirige al destino inevitable de una muerte anunciada? Dr. Gerber: No pienso que vayamos hacia una “muerte” del psicoanálisis, no obstante la gran presencia que en esta época tienen la psiquiatría basada en el el conocido Manual Diagnóstico y Estadístico, así como las terapias cognitivos conductuales. Es importante tener presente que desde el momento en que hay sujetos constituidos desde el lenguaje, hay deseo, goce y síntomas; y, por lo tanto, la demanda de ser escuchados más allá de la búsqueda de un relativo bienestar que se confunde con un conformismo hacia lo convencional. Si bien esto último puede caracterizar la posición de un porcentaje importante de la humanidad en nuestro tiempo, existen también quienes pueden situarse en una posición de cuestionamiento y de interrogación por el deseo, más allá de lo que desde la dimensión del Otro se les demanda. Hugo Toro: La identificación psiquiátrica de la depresión como cuadro diagnóstico, casi supone una prohibición al sujeto de menguar su ánimo en miras a conservar su nivel de productividad y en resonancia con el imperativo de gozar del discurso capitalista. ¿Qué visión tiene el psicoanálisis lacaniano de la “depresión”? Dr. Gerber: Bueno, hay que señalar que la depresión, uno de los diagnósticos con más presencia en nuestra época, no es considerada por el psicoanálisis como una estructura subjetiva ni tampoco un tipo dentro de alguna de éstas: neurosis, psicosis y perversión. Es cierto que hay sujetos que manifiestan sentirse “deprimidos” y esto se escucha como un síntoma entre otros. No se trata de creer que cuando uno escucha eso ya sabe de qué se trata sino precisamente de interrogar al sujeto sobre eso que dice experimentar para tratar de acceder a lo que él dice, tomando en cuenta que para cada sujeto hay siempre algo singular en el síntoma, es decir, un modo muy específico de vincularse con su deseo en él. Hugo Toro: En todo este registro de condiciones sociales y del discurso capitalista como un modo de existencia que determina al sujeto, ¿A dónde debe apuntar la cura analítica? Dr. Gerber: En este contexto, la cura analítica se dirige justamente a reconocer el deseo para actuar de un modo más acorde con él, no a una búsqueda de hacer cumplir alguna clase de estándar socialmente establecido. En este sentido, el sujeto deberá también asumir la responsabilidad por los actos que lleve a cabo. Hugo Toro: Doctor, para finalizar este fascinante diálogo dos preguntas más: Los dos ejes fundamentales a partir de los cuales se tejen los temas de su libro son, sin temor a equivocarme, Freud y Lacan. En su opinión, ¿Qué vigencia tiene Freud en la actualidad, tanto como modelo de comprensión de lo humano como método de tratamiento de las neurosis? Dr. Gerber: Creo que la vigencia de Freud es total en nuestro tiempo. Sin duda su obra contiene equívocos, contradicciones, ambigüedades. Pero esto es la prueba de que no se trata de un dogma acabado sino más bien una elaboración abierta a un permanente trabajo de crítica, análisis y reformulación. Hugo Toro: El psicoanálisis lacaniano, en específico, ha sido víctima de “desfiguraciones” y “trastornos” en la interpretación de la enseñanza de Lacan y en la práctica clínica lacaniana, ¿Cree que debe existir un “retorno a Lacan”? Dr. Gerber: Respecto de Lacan, al igual que con Freud, hay diferentes lecturas que tienen que ver con el hecho de que su elaboración teórica y sus planteamientos clínicos fueron experimentando modificaciones, replanteamientos, transformaciones, a lo largo de su enseñanza. Como en el caso de Freud, dejó -no podría ser de otra manera- una diversidad de preguntas para continuar trabajando en torno a ellas. Tal vez más que un “retorno a Lacan” se trata de realizar una constante lectura y relectura de su legado para que cada psicoanalista pueda definir -desde esa lectura y desde su experiencia de análisis- una posición y un estilo singulares. Hugo Toro: Doctor, no resta más que agradecerle esta charla e invitar a todos nuestros lectores a la presentación de su nuevo libro a realizarse el próximo DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL CENTRO REGIONAL DE CULTURA DE ECATEPEC "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN." A PARTIR DE LAS 10:30 A.M. Incluimos una lista de algunas de las publicaciones del Dr. Daniel Gerber:
- "El psicoanálisis en el malestar en la cultura.", Ed. Lazos. - "Discurso y verdad: psicoanálisis, saber, creación." Ed. Gradiva. - “De la erótica a la clínica, el sujeto en entredicho”, Ed. Lazos. - "Las suplencias del Nombre del Padre.", Ed. Siglo XXI. (Co-autor) - "Deseo, Historia y Cultura.", Ed. Navarra. |
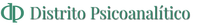
 Canal RSS
Canal RSS