|
Por: Hugo Toro.  Si sabemos que es imposible que un analizante llegue con ese hambre de saber porque existe un deseo igualmente poderoso por no saber, no podremos de ninguna manera pensar que podremos llegar a la verdad que representa el deseo, es decir, extraer de los confines del inconsciente el deseo sin obtener resistencias y obstáculos. Todo esto no es nuevo y no hay corriente psicoanalítica que descuide las vicisitudes y conflictos que de este compromiso del analista con la verdad surgen, las llamamos resistencias, mecanismos de defensa, acting out, etc. Es por ello que Freud anticipaba y daba precauciones a quien deseara imponerle al paciente la revelación inconsciente de sus síntomas sin prever un proceso previo, una barbaridad que es constante en los principiantes y respecto a la cual se debe ser cauteloso, pues también sabemos que el análisis requiere precauciones y cuidados para llevarse a cabo. El acercamiento a la verdad requiere un proceso permanente, constante y estable, de otra manera cualquier revelación carecerá de sentido o, en el mejor de los casos, engendrará una cuota de resistencias que en lo sucesivo será difícil de obviar o descuidar. El orden de los factores sí altera el producto, o para ser más precisos, el orden de los factores que permiten el surgimiento del resultado sí que altera el producto. No es lo mismo que el deseo se revele de manera espontánea sin obstáculos a que se revele luego de un compromiso personal que implica un trabajo de pensamiento profundo. Desde los inicios del psicoanálisis, Freud se preocupó por esquematizar los procesos y el camino “seguro” para el analista, aquí trataremos de describir someramente cómo se da este proceso y hablaremos de un par de autores que se han dedicado al tema de una manera sistemática. El primero con el que deseo contar para la fundamentación de esto es Wilhelm Reich, psiquiatra y psicoanalista austriaco que corresponde a la primera generación de discípulos freudianos. Aunque sus ideas ulteriores muestran su claro desencantamiento filosófico, sobre todo, respecto del psicoanálisis, sus antecedentes en el psicoanálisis no deben ser obviados, sobre todo en lo que respecta a sus estudios sobre el carácter y la terapéutica psicoanalítica. En su célebre texto “Análisis del carácter” (1957, p. 36), Reich presenta la idea de que el análisis se desarrolla en dos momentos, uno introductorio que estaría dedicado al análisis de las resistencias, y un “periodo de curación propiamente dicho”. Lo cito textualmente: “[…] Esta distinción es artificial, es cierto; hasta la primera interpretación de resistencia tiene mucha relación con la cura. No obstante, incluso los preparativos para un viaje, al cual Freud comparó el análisis, tienen gran relación con el viaje mismo y pueden decidir su éxito o fracaso. En el análisis, como quiera que sea, todo depende de cómo se lo comienza. Un caso comenzado de manera errónea o confusa está por lo común perdido. La mayor parte de los casos presentan las mayores dificultades en el periodo introductorio, independientemente de que “vayan bien” o no. Son precisamente los casos que al parecer se desarrollan en un comienzo como sobre rieles, los que luego presentan mayores dificultades, pues el curso llano del comienzo torna difícil el temprano reconocimiento y eliminación de las dificultades. Los errores cometidos en la introducción del análisis son tanto más difíciles de eliminar cuanto más tiempo prosigue el tratamiento sin corregirlos.” Es interesante apreciar en esta concepción que Reich reconoce que cualquier error cometido durante el inicio del análisis puede ser rectificado, de ninguna manera sanciona el fin y el fracaso del análisis contemplando alguna torpeza de parte del analista, más bella aún es la metáfora en relación al viaje, que implica necesariamente una preparación. Coincido en esto con Reich y creo que ningún analista podría escapar de esta idea, incluso los analistas lacanianos tienen un periodo previo de entrevistas cara a cara que puede durar meses o años, antes de concebir que un paciente pueda ser “pasado al diván”. Pero, ¿en qué consistirá la fase introductoria de Reich? En el capítulo tercero del libro que estamos revisando, Reich responde de la siguiente manera: “El objetivo del análisis en el periodo introductorio es penetrar hasta las fuentes de energía de los síntomas y del carácter neurótico, a fin de poner en movimiento el proceso terapéutico.” (Reich,1957, p. 36) Como puede apreciarse, cuando Reich está pensando en energía está pensando en el modelo económico-energético freudiano y aunque ese modelo se distancia bastante de las consideraciones que en esta tesis se sostienen no por ello sus consideraciones respecto a la terapéutica analítica son desestimables o equivocadas. Hay que reconocer, haciendo las distancias pertinentes, que el periodo introductorio va encaminado a tres objetivos: - Establecer el modo de trabajo en la mente del paciente (el analista interpretará, escuchará sin juicio, habrá una hora de inicio y una de cierre, etc.) - Vencer las resistencias (ir desmontando las resistencias y mecanismos de defensa a fin de volver posible el trabajo analítico) - Preparar el camino para las ulteriores elaboraciones “de contenido”, es decir, aplanar la ruta para la emergencia de la verdad del deseo, para que cuando el deseo pueda ser desentrañado no haya un obstáculo que impida su natural emergencia en la consciencia y elaboración pertinente. El analista debe reconocer, efectivamente, que hay una fase introductoria, no podría ser de otro modo. El analizante rara vez llega a consulta sabiendo las condiciones en las que va a desarrollarse el análisis, mucho menos con un hambre natural o auténtico de saber, y aunque de manera consciente el sujeto argumente precisamente lo opuesto, Reich nos advierte sobre este punto pidiéndonos ser cautelosos sobre esos análisis que comienzan con mucha facilidad y sin obstáculos, sin lugar a dudas en ese tipo de análisis lo que queda de antemano es la resistencia que opera y que no permite un trabajo auténtico y verdadero, sino a lo mucho una muy auténtica simulación. Por supuesto, hay un punto en el que estaremos en desacuerdo con Reich y es el que se refiere al tema de la transferencia; tanto para los analistas kleinianos como para los lacanianos la transferencia funciona como un móvil que permite el trabajo analítico, no así para Reich que en su texto busca desmontar la transferencia (como si eso fuera posible), más adelante en el mismo párrafo declara: “Esta tarea [la del proceso analítico] se ve obstaculizada por las resistencias del paciente, entre las cuales las más empoderadas son las provenientes de los conflictos transferenciales. Deben hacerse conscientes, ser interpretadas y abandonadas por el paciente.” (Reich, 1957, p. 36) Hay varios puntos por discutir a este respecto, pero me limitaré a decir que no concuerdo en que debe buscarse en la fase introductoria la renuncia a los aspectos transferenciales, mas aún sería complicado entender en este periodo una interpretación de carácter transferencial debido a que el paciente no se encuentra preparado para un trabajo elaborado de ese tipo, pues esas interpretaciones únicamente las permite el tiempo y el proceso mismo. Me atrevería a decir que es en esta fase donde la transferencia debería ser afianzada y no desencantada por ser, como he dicho, el motor de cualquier proceso analítico. Sin embargo, reconozcamos una vez más un punto de concordancia con Reich cuando dice: “La experiencia clínica confirma las demandas de Freud en el sentido de que el paciente que tiende a repetir sus experiencias por acting out debe, a fin de resolver realmente sus conflictos, no sólo comprender lo que está sometiendo al acting out, sino también recordar con afecto.” (Reich, 1957, pp. 36-37) De lo que se trata es de una labor emocional por excelencia; el análisis nunca debe ser emprendido con tintes intelectuales que siempre representan una forma de resistencia, por el contrario el psicoanálisis es un proceso vivo, cargado de emociones y afectos que son el combustible esencial de los procesos mentales. Descuidar ese elemento y volver al análisis un desierto estéril de concepciones, ideas, pensamientos, sería un grave error. Sólo lo que es tocado por el afecto deja sus huellas en la posibilidad de cambio y restauración de las condiciones mentales del paciente, más aún, no hay verdad a lo lejos, la verdad debe vivirse en carne propia, no con prestanombres, y esta experiencia requiere necesariamente de afectos. Referencias bibliográficas: Reich, Wilhelm. (1975), "Análisis del carácter", Ed. Paidós: Buenos Aires, Argentina.
0 Comentarios
Por: Hugo Toro.  Meltzer arranca de una idea kleiniana y sus consecuencias para introducir lo que llamará “confusiones geográficas”. Puntualmente, el punto de arranque es la identificación proyectiva masiva cuyos principales motivos subyacentes de aparición y tendencia en una persona serán: “intolerancia a la separación, control omnipotente, envidia, celos, falta de confianza, ansiedad persecutoria excesiva.” (Meltzer, 2012, p. 58) Cada uno de estos factores y sus concomitantes afectos serían condiciones que, mediante una identificación proyectiva, promueven las llamadas confusiones geográficas, las cuales, esencialmente, constituyen una confusión “literal” en la ubicación de los contenidos de la mente; es decir, el sujeto confunde los lugares en los que se encuentran los elementos y fantasmas de la mente. Esencialmente, describe cuatro confusiones geográficas comunes en la instalación de la transferencia: 1. El uso del cuerpo del analista como parte del self: la confusión geográfica más radical, contemplada como común en los trastornos del espectro psicótico (como el autismo). En esta, el cuerpo del analista es considerada una extensión del self, cercano a lo conocido como la simbiosis con la madre. En este sentido, el self es colocado en el cuerpo del analista, se incurrirá en conductas como usar las manos del analista como si fueran las propias, mirar intrusivamente a los ojos, sentarse en las piernas del analista, etc. 2. El uso del consultorio como la parte interna de un objeto; en dichas situaciones, el analista tiende a representar un objeto-parcial dentro de ese objeto, mientras es igualado con el objeto: durante este tipo de confusión, el espacio es percibido como el interior de un objeto, es la razón por la cual la cualidad del vínculo que establece el sujeto con el espacio es sumamente significativa, pues permite identificar los objetos que se encuentran al interior de su mente, las fantasías que los acompañan, así como los vínculos que establece con ellos. 3. La inversión de la relación adulto-niño, en donde se le exige al analista contener y representar la parte alienada del self infantil: En el caso de los adultos, esto se expresa en términos de una inversión del vínculo paciente-analista; el paciente tratará de imponer sus horarios, hará preguntas pseudoterapéuticas al analista tratando de desvirtuar los roles que se establecieron al inicio del proceso. Por supuesto, la confusión geográfica corresponde a las partes del self que son descolocadas de la propia mente para colocarlas en el self del analista. 4. El ejercicio de control omnipotente sobre el analista: El control omnipotente, una de las características más esenciales de la posición esquizo-paranoide y más aún de la identificación proyectiva masiva, se expresa a través de diversas conductas: “Cada técnica concebible es empleada, verbal y no-verbal, desde la coerción, las amenazas, la seducción, el chantaje, el desamparo simulado, el llanto fingido, o la exigencia de promesas; todo lo cual puede ser resumido en un concepto, un intento de inducir al analista a cometer una transgresión técnica.” (Meltzer, 2012, p. 64) El objetivo de esta etapa del proceso psicoanalítico será disminuir las altas cantidades de identificación proyectiva masiva, lo cual concluye con la instauración de un elemento nuevo que Meltzer da a conocer con el nombre de “pecho-inodoro” (toilet-breast), el cual se refiere puntualmente a la instauración de una figura en la mente y fantasía del paciente, en la cual un determinado objeto puede ser ya depositario de las angustias y ansiedades; lo cual, por supuesto, implica que la confusión geográfica ha disminuido y que las constelaciones fantasiosas ya pueden abstraerse en otro que no es el yo o una extensión de éste. Meltzer lo dice así: “[…] el problema básico es el dolor psíquico y la necesidad de un objeto del mundo externo que pueda contener la proyección de dicho dolor; en pocas palabras, lo que he llamado el “pecho-inodoro”.” (Meltzer, 2012, p. 66) Las recomendaciones técnicas de Meltzer alrededor de este asunto se concentran en el penúltimo párrafo del capítulo, donde concretamente declara: “En otras palabras, si un analista puede tolerar con perseverancia cuando las confusiones geográficas están en el primer plano de la transferencia, seguramente será recompensado con el progreso sin importar que sea lento, ya que éste no depende en casi ninguna manera de la parte adulta de la personalidad.” (Meltzer, 2012, p. 69) Para este punto del proceso psicoanalítico las condiciones transferenciales han evolucionado desde su temprano inicio a formas más estructuradas; puntualmente Meltzer menciona: • “El tiempo de trabajo central de la sesión, semana y periodo son relativamente libres de ser afectados por la identificación proyectiva masiva y su fenomenología, que continúa en un grado variable por dominar las separaciones. • La relación proyectiva “pecho-inodoro” forma el trasfondo de dependencia del trabajo analítico, y todos los excesos de sufrimiento psíquico, persecutorio, depresivo o confusional, son expulsados al analista por los medios característicos. • La relación transferencial se inunda por emociones en donde se confunden las zonas y los modos. • El aspecto introyectivo de la dependencia infantil es progresivamente mantenido en una posición escindida fuera de la situación analítica, a medida que la relación introyectiva oral al pecho se diferencia con mayor claridad de las otras zonas y modos de transferencia infantil. • La identificación proyectiva es un mecanismo que ahora funciona de manera más o menos masiva con relación a zonas selectivas para borrar la diferenciación entre adultez y niñez.” (Meltzer, 2012, p 74) Si bien, durante la etapa previa, el conflicto generador de ansiedad principal es la separación y el desamparo, en esta etapa el conflicto central son los deseos y los celos, según lo explica Meltzer un poco más adelante. Aquí podemos hacer una indicación de comunión con las ideas lacanianas de la estructuración mental, según las cuales la estructura llega siempre que exista el deseo, que implica, necesariamente el reconocimiento de una falta que inscribe al sujeto en una lógica que lo supera, la lógica del Otro; es igualmente importante comprender que en esta etapa el sujeto se encuentra perfectamente colocado en este registro de cuestiones. Por supuesto, cuando hablamos de un deseo instaurado hablamos también del complejo de Edipo, que es el que lo estructura en la falta de manera definitiva como lo hemos visto anteriormente; esto no escapa a Meltzer de ningún modo y lo menciona puntualmente en la página 76 (2012): “La fantasía edípica que subyace a esta área de sensualidad contempla una conjugación polimorfa de objetos-parciales, que tiene lugar entre los padres como un proceso virtualmente continuo.” De lo que se trata es de la consolidación de los elementos sensuales en sus equívocos zonales. La retención de los aspectos positivos de los objetos tiene lugar siempre que se parcialice al objeto y, por lo tanto, dichas partes se vinculen a zonas específicas que son equiparadas: boca-vagina-ano-mano-ojo-lengua-pene. La recomendación técnica en este momento del análisis sigue siendo la interpretación, herramienta psicoanalítica por excelencia, mediante la cual la idealización y la escisión son combatidas con fuerza de tal suerte que las ansiedades puedan surgir para dar paso, según Meltzer, a la instauración del pecho nutricio. Estas dos realidades de las consideraciones de Meltzer sobre el proceso analítico se articulan a partir de la transferencia y es en ese sentido que podemos distinguir una cierta aproximación con las ideas lacanianas de la instauración de la transferencia. En su Seminario 1, Lacan (2013, p. 349) expresa: “¿A partir de cuándo realmente hay transferencia? Cuando la imagen que el sujeto exige se confunde con la realidad en la que está situado. Todo el progreso del análisis consiste en mostrar al sujeto la distinción entre estos dos planos, en despegar lo imaginario y lo real. Es ésta una teoría clásica: el sujeto tiene un comportamiento supuestamente ilusorio y se le muestra cuán poco está adaptado a la situación efectiva.” Como vemos en este breve parágrafo, aunque los analistas kleinianos y lacanianos articulan sus experiencias partiendo de plataformas teóricas y comprensivas diferentes, sus experiencias clínicas quedan manifestadas por matices similares con descripciones diferentes de los procesos, pues mientras Lacan habla de una imagen exigida del analizante hacia el analista y de la incorporación de lo imaginario y lo real en un acoplamiento casi difuso; Meltzer encuentra una identificación proyectiva que desmantela el adecuado funcionamiento de la mente y por lo tanto de la percepción de los contenidos de la misma y su funcionamiento. En ambos las intervenciones e interpretaciones tienen el objetivo de genera un corte (Lacan) para instaurar una posición de verdad que le permita colocarse en la comprensión adecuada de su propia subjetividad y experiencia emocional, abstrayendo desde sí mismo el significado que dichas experiencias tienen para sí mismo (Bion-Meltzer). El aclarar las confusiones de zonas y geográficas permite al analista ir generando esa incertidumbre que da pie a esos accesos de verdad indefinida que dotan al sujeto del camino analítico como tal. Esa interpretación sobre la transferencia y sus mecanismos que realiza Meltzer en ambos estados confusionales ejerce los cortes simbólicos que colocan su interpretación al nivel de un plano que genera una estructura cada vez más compleja y menos atravesada por la fantasía. Es en ese mismo sentido que Lacan comenta: “[...] La función de la transferencia sólo puede ser comprendida en el plano simbólico. Todas las manifestaciones en donde la vemos aparecer, incluso en el dominio de lo imaginario se ordenan en torno a este punto central.” (Lacan, 2013, p. 357) Dicho punto central es precisamente el establecimiento de un vínculo simbólico que vaya desmontando las ilusorias consideraciones de las fantasías imaginarias (en el sentido lacaniano) que impregnan todas las confusiones de las que hemos venido hablando en este parágrafo. |
Archivos
Diciembre 2025
Categorías |
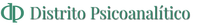
 Canal RSS
Canal RSS