Entre la obediencia y el desafío: una aproximación subjetiva al análisis del 'Hombre de las ratas'.4/8/2016 POR: GUADALUPE VÁZQUEZ “No solo yo, Pamela soy un ser partido por la mitad y separado, también tú lo eres y todos. Ahora tengo una fraternidad que antes, entero, no conocía: con todas las mutilaciones y carencias del mundo” (p. 69). Italo Calvino, El Vizconde demediado. El vizconde Medardo, herido en la guerra contra los turcos se ve escindido en dos mitades: una de ellas desafiante, sádica y voraz; la otra mansa cual cordero, llena de buena voluntad, quizá demasiada. Ni una ni otra mitad logran hacer, como es lógico, un hombre completo. Esto nos narra la ágil pluma de Calvino, quien al final concluye que la experiencia de ambas mitades refundidas y conciliadas nuevamente en una, hacen de Medardo un sujeto sabio y feliz. Esta clase de ambivalencia, de tirante lucha entre “el bien y el mal”, entre el odio y el amor, que leemos en el personaje de Calvino, puede observarse en los caracteres generales de los neuróticos obsesivos. Es Freud quien recoge y abunda en los síntomas y la génesis de esta patología, cuando, con maestría, nos hace el relato de Ernst Lanzer o “el hombre de las ratas”, un joven abogado que acudió a su consulta abrumado por sus obsesiones. Freud narra con detalle la historia clínica y desarrollo de un tratamiento que se prolongó por nueve meses y que presume ser unos de sus mejores casos, tanto por los resultados de la cura analítica como por el rigor lógico con el que lo estructuró. Cuando Ernst visita a Freud, en octubre de 1907, lo hace tras leer “Psicopatología de la vida cotidiana”, sin embargo, hay un motivo ulterior, desea la connivencia del médico para poder llevar a cabo un complejo tramado de acciones, que pronto se descubren como una suerte de “ensalmos” destinados a aliviar la ansiedad producto de sus pensamientos obsesivos. En estas representaciones mentales, el joven, sufría con la idea de que su padre- ya muerto entonces- y la mujer amada pudieran ser sometidos a una atroz tortura en la que ratas serían introducidas por sus anos para roerlos, a menos que él lograra saldar una deuda de un modo muy específico y a todas luces irracional. Imaginemos la sorpresa de Freud, cuando en el relato del tormento, halla en la ambigua expresión facial de Ernst, el “…horror ante su placer, ignorado [unbekennen] por él mismo” (p. 133). Aún y cuando es disuadido por Freud de llevar a cabo las rocambolescas exigencias de su obsesión, Ernst Lanzer continúa desgranando su historia bajo la escucha atenta de Herr Doktor. Revela sin tapujos sus tempranas y turbadoras experiencias sexuales, algunas a merced de sus institutrices. Sus evocaciones están desprovistas de afecto, de emoción, se sabe entonces que, aún de forma ineficaz, la represión tuvo lugar. Reconstruye una infancia plagada de impulsos sexuales e impulsos hostiles. Un despliegue temprano de la enfermedad, donde se anudaban a partes iguales el deseo y la culpa. Al inventario de síntomas del pequeño Ernst se añadía “una formación delirante de raro contenido”(p.131), en ella albergaba la idea de que sus padres conocerían la naturaleza de sus pensamientos. Es justo este padre, de fantaseados dotes telepáticos, quien habría de erigirse como el perturbador su prematura sexualidad, y por esta vía como objeto de su hostilidad. : “si yo tengo el deseo de ver desnuda a una mujer, mi padre tiene que morir” (p.131). Este mecanismo se extendió a lo largo de la primera juventud de Ernst, donde cada moción hostil engendraba sentimientos de culpa, que se traducían en impulsos suicidas, prohibiciones y acciones obsesivas. Una danza en dos tiempos, uno para el odio y otro para cancelar el odio en un aparente acto de amor. ¿Cómo sucedió esto? A partir del material brindado por su paciente, Freud ubica la génesis del conflicto neurótico en los deseos y la actividad sexual infantil, haciendo especial hincapié en la masturbación. Infiere que el padre castigó con severidad alguna conducta masturbatoria, dando lugar a un odio y un temor perenne en el hijo, que a merced de la paradoja obsesiva, sentía a la par un profundo amor. Esto era inconciente, y era asimismo infantil. Freud nos demuestra que la infancia no se abandona, permanece anidando en nuestra psiquis, y con ella sus inclinaciones, deseos, temores y esa condición de omnipotencia, que rige también a los caracteres obsesivos. El Hombre de las Ratas de Freud, es también, retomando a Calvino, el hombre demediado: niño y adulto a la vez, ama y odia a su padre, ama y odia a Gisele, quien sería años después su esposa; todas sus relaciones están traspasadas por este equívoco. Se somete obediente a la orden del padre y de allí nace un odio que lo invita al desafío. De este trashumar entre el amor y el odio, se alimenta la ambivalencia del paciente obsesivo, de ahí también sus dudas, una duda que permea todo y se desplaza a menudo sobre asuntos irrelevantes y que, trabajosamente, busca compensar la compulsión. Como un afanoso arqueólogo, Freud desentierra los recuerdos del paciente, preservados por capas de olvido y afectos desplazados. Va uniendo, con impasible objetividad, todas las piezas; las hace encajar a través de palabras, omisiones y de los vestigios que dejan los sueños. De la resistencia inicial de “el hombre de las ratas”, recoge el contenido transferencial, a menudo sexual, sádico, cargado de hostilidad hacia el propio Freud y su familia y lo reorienta con amabilidad hacia ese primer objetivo del análisis: la cura por la palabra. Schiller, el poeta alemán, escribió “La palabra es libre; la acción es muda; la obediencia ciega” (p.27). Freud, heredero de una época y con ella heredero de Schiller, halló en la palabra libre una manera de exorcizar el pesar, de seguir el hilo de una conversación con el propio pensamiento, y más allá incluso: un hilo trenzado de palabras que conduce, como a Teseo, al centro mismo del laberinto; al lugar donde duerme el minotauro, el hombre bestia, la mitad vil del hombre demediado, al que no queremos decapitar si no comprender, aprehender, invitar a ser uno completo con aquella otra parte de sí, que lo espera al borde mismo de la conciencia. Bibliografía. Calvino, Italo. El vizconde demediado (1952). Madrid: Siruela. Colección Biblioteca Calvino 4. Ernst Lanzer. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 11 de mayo de 2015 de http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Lanzer Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen X. A propósito de un caso de neurosis obsesiva (1909). Buenos Aires: Amorrortu editores. Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen VI. Psicopatología de la vida cotidiana (1901). Buenos Aires: Amorrortu editores. Magritte, René. Lautréamont [ilustración] (1948). Les chants de Maldoror. Bruxelles, La Boétie. Recuperado de: http://livresraresetanciens.com/index.php?title=DUCASSE%2C_Isidore_(Comte_de_Lautr%C3%A9amont)._MAGRITTE%2C_Ren%C3%A9_(ill.)._Les_chants_de_Maldoror._1948._Bruxelles%2C_La_Bo%C3%A9tie. Meltzer, D. The Rat Man (Obssesional Neurosis) (1978). Londres: Kleininan Development Karnach Books. Rivera García, A. Schiller, arte y política (2010). España: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. Schiller, Friederich. Sämtliche Werke (3-4) (1869). Stuttgart: Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
0 Comentarios
POR: V. H. TORO "La lección de guitarra" (1934, Balthus) Lo que Freud fundamentó, y sostuvo a lo largo de toda su vida, fue que tanto las neurosis como las perversiones tenían su origen en la sexualidad infantil, la cual (al menos en algunos de sus aspectos y a raíz del Complejo de Edipo) sufriría una represión en la fase psicosexual fálica, específicamente en los contenidos alusivos al incesto, al parricidio y, ulteriormente, a la amenaza de castración. La sexualidad infantil, siguiendo éstas ideas, tendría que desembocar en la genitalidad (la cual implicaría un objeto de sexo diferente, estaría enfocado a fines reproductivos y sería de carácter predominantemente heterosexual con una elección amorosa por “apuntalamiento”). Para llegar a éste momento del desarrollo supuesto, la genitalidad, la sexualidad infantil debería atravesar efectivamente una serie de etapas, en las cuales los objetos de satisfacción de la pulsión y los medios de satisfacción, así como las metas, irían variando a lo largo del atravesamiento de dichas etapas; podríamos sugerir, de un modo extraordinariamente esquemático el siguiente proceso evolutivo (dando rienda al darwinismo freudiano):
En el neurótico, sus deseos de pulsiones parciales están reprimidos y son egodistónicos la mayoría de las veces, mientras que en la perversión los deseos de pulsiones parciales y pregenitales están a “flor de piel”, no operando la represión sino el mecanismo de la renegación y aconteciendo las más de las veces fenómenos de carácter egosintónico. Cabe aclarar que las anteriores elucidaciones alcanzaron una mayor profundidad a raíz de los aportes de Abraham, quien incorporó a las nociones freudianas de las etapas psicosexuales las relaciones de objeto del sujeto. Pero el devenir de las pulsiones parciales en control de la sexualidad acontece en la fase fálica por la amenaza de castración, que supone para el sujeto una angustia permanente e insoportable que le hace rehuir de ésta, regresionando hacia etapas de pulsiones parciales para escapar a la castración propiamente; de éste modo el acto perverso se constituye como una defensa, un mero acto defensivo que cobra importantes repercusiones en el Yo del sujeto, en tanto para regresionar y evadirse de la castración echa mano del mecanismo de renagación (que ya hemos mencionado anteriormente) que le permite aceptar y negar al mismo tiempo una realidad (la diferencia de sexos, la posibilidad de la castración) a costa de una escisión del Yo, que quedaría permanentemente fragmentado. La sexualidad del perverso por lo tanto, se encuentra estructurada de una manera caótica, supone necesariamente un carácter masturbatorio (al menos metapsicológicamente hablando) en el sentido de que el acto va en un sentido de autosatisfacción, en tanto el objeto poco o nada importa al sujeto perverso. Para tomar en cuenta en la identificación de los sujetos perversos, Meltzer (desde su posición poskleiniana) considera que uno debería prestar singular atención a ciertos elementos que aparecen en éste tipo de pacientes:
Ahora bien, tomando en cuenta las características que hemos enumerado con anterioridad y formándonos una idea, más que nada, generalizada del desarrollo psíquico que deviene en perversión; podremos ahora hablar poco sobre la transferencia que ejecuta el sujeto perverso. El sujeto perverso como tal, con su desprecio hacia el objeto y las cantidades fuertes de odio (hablando kleinianamente) que tiene, sentirá permanente envidia, realidad psíquica que lo imposibilita para formar relaciones de objeto o vínculos como tal, en tanto le resulta intolerable la dependencia que el tratamiento psicoanalítico pudiese llegar a generar, ante este temor la intención permanente del sujeto perverso irá encaminada a esterilizar el vínculo analítico, esto es, volverlo ineficiente y destruir cualquier carácter productivo que pudiera tener el análisis como tal. Insisto, esto siguiendo las ideas kleinianas y poskleinianas de la perversión. Otros autores desarrollarán ideas diferentes al respecto, los lacanianos, por ejemplo, evocarán la renegación de la Ley del Padre, como fundante de la perversión y en éste sentido las implicaciones en la comprensión del sujeto irán en un sentido distinto a las que hemos expuesto aquí, sustentados más que anda en las elaboraciones teóricas de las relaciones de objeto. En tanto el Yo del perverso está estructurado a partir de un mecanismo de defensa particular: la renegación; el modo de relación de objeto será siempre defensivo. Aunque una consideración más general de los cuadros podría pensar que un paciente perverso bien puede estar más cercano a la neurosis, o bien, a la psicosis, siendo ésta posición del sujeto el grado de “gravedad” que presente (si es que podemos hablar de ello en psicoanálisis). Ahora bien, Etchegoyen considera la perversión como una especie de síntoma de carácter egosintónico y cuyo principal elemento es una vivencia intensa del placer sexual (el plus de gozar para los lacanianos). La relación de objeto del perverso estaría matizada por un “odio erotizado”. En éste sentido, o siguiendo ésta idea, podríamos concluir y finalizar éstas generalidades sobre la perversión declarando una serie de puntos precisos a través de los cuales la transferencia perversa se manifestaría durante el tratamiento psicoanalítico, a saber:
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Etchegoyen, Horacio. (1986), “Los fundamentos de la técnica psicoanalítica”. Amorrortu Editores. Pp. 167-177. Etchegoyen, Horacio; Arensburg, R.. (1977), “Estudios de la clínica psicoanalítica sobre la sexualidad”, Ed. Nueva Visión. Pp. 9-30. TEXTO E ILUSTRACIÓN POR GUADALUPE VÁZQUEZ De aquello que sostiene el método psicoanalítico se destaca siempre la neutralidad del analista, la regla de abstinencia y la atención flotante. Sobre esta última Sigmund Freud explicita: «No debemos otorgar una importancia particular a nada de lo que oímos y conviene que le prestemos a todo la misma atención flotante». Con esto nos quiere decir que no debemos priorizar nada en particular del discurso del analizado; sin importar las inflexiones, los vaivenes y altibajos, la escucha será monocorde. Fuera de la consulta dejamos nuestros prejuicios, nuestra fijación con Linneo y las clasificaciones; también, con cierto prurito abandonamos nuestras defensas y nos lanzamos a la deriva esperando que la marea haga lo suyo. Si de un lado el paciente asocia libremente, del otro lado el analista escucha más que libre, librado. Del discurso sin trabas del uno a la escucha rendida del otro, uno y otro inconciente se encuentran. La nuestra es entonces una escucha mesmerizada, y pareciera que ya no es el analista quien con su encanto hipnótico hurga en la mente del paciente, si no la voz del paciente y su influjo lo que hace levitar la oreja del analista, que atento ladea la cabeza para prestar oído. ¿Pero es la voz lo que llama a la escucha?¿O es el analista, antes que espejo, un cuenco-oreja vacío donde el otro precipita sus afanes y el ulular de su fantasma? En cualquier caso, decía Michel de Montaigne que “la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha”. El relato de las neurosis es una construcción dialógica, una narración a dos voces, que se sostiene en la escucha. Plutarco, filósofo griego, fue entre los clásicos quien más escribiera sobre la escucha. En Peri tou akouein, que se ha traducido y publicado como “El Arte de la escucha”, se refiere al oído como el único sentido, pasivo y activo a la vez, que permite acceder al logos, y así a la palabra del maestro y al propio conocimiento de sí. Da indicios incluso, de una práctica muy cercana a esta atención flotante, en la que propone que el oído se deje penetrar por el logos sin que medie la voluntad en ello. Sin embargo la escucha que describe Plutarco está al servicio de la propia virtud y del aprendizaje de la oratoria, más que en atención a un otro. Alrededor de la escucha como método terapéutico, hay intrincados textos psicoanalíticos producto de la ortodoxia, definiciones enciclopédicas… Mucho rigor y muy poca belleza, que retrate a su vez la belleza propia de esta escucha, la experiencia estética que se nos brinda desde la otredad. A nuestra ayuda acude la ficción de Michael Ende; en su libro “Momo”, dirigido en mayor medida al público infantil, en el que nos describe mágicamente la virtud de la escucha. Dejo para ustedes este fragmento a manera de colofón: « (…) Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que —ya que vivía en una especie de circo— sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá, quizás, algún lector; cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían, de repente, ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no; simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones, y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso mientras hablaba, que tal como era sólo había uno entre todos los hombres y que, por eso, era importante a su manera, para el mundo. ¡Así sabía escuchar Momo! ». Bibliografía: -Michael Ende. Momo. 2007. Editorial: Alfaguara. -Sigmund Freud. «Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente» (caso Schreber), Trabajos sobre técnica psicoanalítica, y otras obras (1911-1913). Editorial: Amorrortu editores, Colección: Obras Completas de Sigmund Freud (XII). -Plutarco. Obras Morales y de Costumbres (Moralia). 1985.Editorial: Gredos S.A. |
Archivos
Diciembre 2025
Categorías |
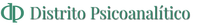



 Canal RSS
Canal RSS