|
POR: V. H. TORO "Narciso" de Caravaggio El psicoanálisis tiene varios elementos, o mejor dicho, subrogados que componen la totalidad de su riqueza teórica, dos de los más importantes, lo más importantes creo yo, serían la clínica y la metapsicología. En lo que atañe al cuerpo teórico correspondiente al narcisismo encontramos estos dos elementos como los ejes en los que se apoya ésta idea en Freud. Freud encuentra varias realidades de las cuales infiere el surgimiento del narcisismo; el cual, no tendría tanto que ver con lo patológico, al menos en un primer tiempo, sino más bien con un momento natural del desarrollo (a este momento del desarrollo lo llamará “narcisismo primario”), dichas realidades que lo arrojan a estudiar el narcisismo, o contemplarlo como una realidad clínica y del desarrollo serían: las psicosis, las etapas tempranas en los niños, estados hipocondríacos, enfermedad orgánica, entre otras. Fundamentalmente, éstos elementos atañen de manera necesaria un monto de narcisismo, entendido en Freud como la vuelta de la libido sobre el propio Yo (que es tomado como objeto, primera relación en el desarrollo psíquico para éste autor). No podría discutirse que el que padece una enfermedad orgánica desmonta libido de sus relaciones objetales para depositarla al cuidado y preocupación de sí mismo, el mismo fenómeno, pero en un aparente sinsentido en tanto no hay evidencia “real” que corrobore las sospechas del hipocondríaco, ocurre en el estado hipocondríaco, ni qué decir tiene en el psicótico para quien la realidad externa con todos sus elementos ha quedado excluida quedando en su reemplazo el mundo interno a través del cual el sujeto psicótico vive la experiencia. Ahora bien, Freud distingue dos tipos de narcisismo:
Una vez que el niño traspasa o atraviesa el narcisismo primario, la energía libidinal depositada en sí mismo, en las ideas omnipotentes y grandiosas, así como en los fenómenos alucinatorios de auto-satisfacción (el pecho de la madre aparece como una extensión del niño respuesta a su necesidad), pasa al “Ideal del Yo” (lo que uno quisiera llegar a ser) así como al proceso de la elección de objeto. Sobre el ideal, cabría decir, que mientras más se acerque el Yo al Ideal del Yo, más fácil se generará la satisfacción narcisista que dará la idea de recuperar el estadio de completud (aún no rebanada por la castración) del narcisismo primario. La contraparte, un alejamiento de éste Ideal del Yo, genera estados depresivos, culpa, baja autoestima, etc. La conciencia moral será la que evalúe el desempeño del Yo en relación con el Ideal del Yo. Podría decirse que uno recupera algo de su narcisismo al recibir el amor de objeto, mientras que no obtenerlo supondrá, igualmente, un sentimiento de insatisfactoria inferioridad. Ya ulteriores elaboraciones freudianas con respecto al narcisismo encontrarán en éste el origen de diversos fenómenos psíquicos, la inversión u homosexualidad masculina por ejemplo; la incapacidad para reconocer la diferencia (lo que no es como uno), intolerable para el sujeto narcisista, y que acontece durante el periodo del Complejo de Edipo con respecto a la diferencia de sexos y la amenaza de castración, suponen para el sujeto una representación intensa e inmanejable que lo empuja a realizar una identificación (narcisista, podríamos decir) con la madre, colocándose en su lugar y amando a jóvenes masculinos del mismo modo en que la madre lo hubo amado a él. En términos extremadamente resumidos éstas serías la perspectiva freudiana más difundida con respecto al fenómeno de la homosexualidad masculina, como vemos encontrando su base en la posición narcisista de la no tolerancia de la diferencia y al mismo tiempo del amor a lo que es como yo. El sujeto narcisista poco habrá de ejecutar el amor “por apuntalamiento” (como lo llamará Freud), o al menos lo hará pobremente, esto es un amor que concibe al objeto y valora al objeto como un fin en sí mismo (usando terminología kantiana), por lo demás su percepción del objeto de amor no es más que una manifestación de una extensión de sí mismo: Narciso condenado al ahogamiento, de su propia voluptuosidad autosuficiente. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Freud, S. (1914), "Introducción al narcisismo", Tomo XIV, Obras completas, Ed. Amorrortu. Pp. 65-98.
0 Comentarios
POR: V. H. TORO Self-Portrait as St. Sebastian (Egon Schiele)
Para abrir éste breve ensayo, podríamos decir que básicamente la represión es algo del orden de lo inconsciente, es la puesta en acto del desalojo de elementos psíquicos del estrato de la consciencia para mantenerlos en el plano inconsciente; al mismo tiempo, que sería una intención permanente del Yo hacia las pulsiones, su emergencia directa suscitaría grandes cantidades de angustia y el Yo echa mano de la represión para mantenerlas desalojadas de la conciencia. Antes de operar la represión, en los momentos primitivos del desarrollo, la mente se defiende mediante otras modalidades de defensa (que Klein brillantemente expuso a lo largo de toda su carrera: la proyección, negación, idealización, etc.), modalidades que en aquel estado primitivo de la mente en que están más asequibles los montos pulsionales resultan más satisfactorias y eficaces de lo que resultaría propiamente la represión, esto, por lo avasallador de tales contenidos, siguiendo las ideas kleinianas, claro está. Debemos tener en cuenta, que lo que hace la represión es “mandar” el representante representativo (imagen, idea, ya en un orden de lenguaje) al inconsciente; todo representante representativo tiene tras de sí un monto de afecto (catexia, carga de afecto, montante, etc. En el lenguaje del primer Freud). La represión divide al representante representativo de su catexia afectiva (monto de energía), al representante lo muda al inconsciente, mientras que el segundo (el afecto) puede sufrir tres destinos posibles: es sofocado, se transforma en cualquier otro afecto o se descarga en forma de angustia. Si la represión opera de manera eficaz, no se tendrán noticias del afecto. Freud tratará de distinguir cómo ocurre con la represión en cada una de las neurosis, en este sentido sus elucidaciones básicas serían:
Como veremos, la intención de la represión estará plagada de la consigna “divide y vencerás”, de ése modo opera, básicamente hablando la represión. Ahora bien, existen tres momentos que Freud distingue en relación a la represión, a saber:
Podemos concluir éste breve resumen sobre la represión recordando que lo reprimido se hace representar por otra cosa en el consciente y en el preconsciente. La represión secundaria se manifiesta en los “retoños” de lo reprimido, es decir, por una representación que este en conexión pero no sea fácilmente reconocible con la representación original, naturalmente por medio del desplazamiento y la condensación, términos con los que asumimos que el lector ya se encuentra familiarizado y en los que no nos vamos a detener para explicar. Concluimos pues, con éste resumen, muy general, pero esperamos que al menos claro sobre la naturaleza de la represión y su lugar en el funcionamiento psíquico. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Freud, S. (1915), “La represión”. Tomo XIV, Obras completas. Ed. Amorrortu. Pp. 135-152. POR: HUGO TORO Como cuerpo clínico y teórico el psicoanálisis es un modelo de comprensión de la mente que articula su saber a partir de una determinada concepción del sujeto y que, partiendo de ahí, articula toda una serie de determinaciones clínicas, quiero decir también técnicas, en el tratamiento de los síntomas mentales o psíquicos, particularmente las psiconeurosis (concepto que remitiría a la etiología psíquica de las neurosis), o neurosis, en un sentido más general. Dicho tratamiento se dirige a la atención de personas que sufren un determinado padecimiento del cual han construido una pregunta sobre sí mismos, y cuyo padecimiento puede encontrar su origen en las profundidades de un espacio psíquico que Freud denominó “Inconsciente”. Al mismo tiempo se asienta sobre una serie de constantes que ubican a dos personas en un contexto determinado y específico; justamente, este cuadro de relación que articula el modelo psicoanalítico, tiene como sus dos ejes fundamentales la noción de sujeto y la noción de inconsciente, el psicoanalista trabaja, pues, con el sujeto del inconsciente, digamos, con el sujeto sujetado al inconsciente.
Cabe decir, que sobre esta "pregunta de sí" que surge del padecimiento del síntoma, se me reprocha con frecuencia si alguien que "no tiene nada" que "solo quiere conocerse" no puede ir a psicoanálisis, la respuesta evidente es que sí, sí pueden. Sin embargo, aquel quien en su vida encuentra todo perfecto y placentero, ¿tendría necesidad de conocerse?, ¿no será más realista pensar que la pregunta por sí mismo surge inevitablemente de algo que no marcha bien o que ha creado la percepción de un hueco?, la respuesta es también evidente. A lo largo de sus experiencias clínicas con diversos pacientes, Freud comenzó a darse cuenta que el paciente neurótico (al que iba dirigida exclusiva y originalmente la práctica psicoanalítica, aunque en la actualidad el espectro de atención sea mayor) padecía, quiero decir, sufría su enfermedad, pero al mismo tiempo la menospreciaba en su importancia y negaba los aparentes orígenes intrapsíquicos a los que remitía echando mano de lo que fue conocido como resistencia y articulando un goce, que constituía su aparente prisión ante el insorteable devenir del síntoma. Para combatir dicha resistencia, Freud elaboró las dos herramientas fundamentales de la práctica clínica: la interpretación y la clarificación o comunicación de los resultados de la resistencia al paciente. (Freud, 1914, p. 1683) Aclaro de inmediato que las dos herramientas recién expuestas, suponen la aplicación de un posicionamiento del analista conocido como: escucha flotante o atención flotante. Ambas, ejecutadas debidamente, garantizaban el curso del tratamiento hasta el reconocimiento (por parte del paciente) de dichos orígenes inconscientes del padecimiento; al mismo tiempo que de manera definitiva constituía una experiencia ontológica única en que el analizante se ponía en observación como sujeto y como objeto persiguiendo, si se quiere, la máxima de Delfos “Gnoti seauton”, asumiendo así un nuevo método experiencial que se fundamentaba en el abandono al conocimiento de sí mismo y que encontraba su soporte en la pregunta por sí que echa a andar el mismo síntoma en determinado momento. El tratamiento no gira en torno a una pedagogía terapéutica, el analista pocas veces, mejor dicho ninguna (salvo extraordinarias excepciones), tiene intenciones de orientar el actuar o la conducta del paciente: “[…] respetamos la libertad personal del paciente en cuanto sea compatible con estas precauciones; [Advertir que la toma de decisiones trascendentales tenga ocasión, en la medida posible, el advenimiento de la cura o un momento más adecuado.] no le impedimos la ejecución de propósitos poco trascendentales, aunque se trate de evidentes simplezas y no olvidemos que sólo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio.” (Freud, 1914, p. 1687) Las construcciones que va elevando el sujeto y los contenidos que va develando de sí mismo van resonando a un ritmo propio, la no pedagogía no solo ubica al paciente en su propio tiempo y camino, sino que instruye al analista en la ejecución de la paciencia analítica, que rescata el respeto al orden psíquico del paciente, considerando su progreso de un modo paulatino, sin exigencias ni direcciones. Otro elemento importante del tratamiento, sino es que el fundamental, giraba en torno a la transferencia (fenómeno psíquico orientado por la repetición que atribuye o pondera valores afectivos y de significación depositados en el analista), elemento con el que Freud trabajaba ya abiertamente en 1914 y del que decía: “La transferencia crea así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, y a través de esta zona va teniendo efecto la transición desde la primera a la segunda.” (Freud, 1914, p. 1687) Esta zona es, sin lugar a dudas, el análisis (mejor dicho el setting analítico) donde acontece la transferencia en el espacio más propicio para su observación y para su utilización para la dirección en la cura. La transferencia opera de manera fantasmal, en un sentido de diseminación, como la lluvia matutina va impregnando con pequeñas gotitas las hojas de las flores; no en un tifón sino en una brisa, que va dejando una humedad que al cabo de un rato se hace notar. Así pues, el tratamiento psicoanalítico gira de manera irremediable a partir de ciertas consideraciones que, de manera somera (no es esto un análisis exhaustivo, ni pretende serlo), hemos comentado aquí: la concepción de un inconsciente que influye en el funcionamiento de la psique y la conducta, la operación de resistencias que tienen su origen en lo anterior, la contemplación del fenómeno transferencial y su manejo como un elemento crucial del análisis que, siendo resistencia, permite una mayor aproximación a las fantasías del paciente cuando han sido levantadas, finalmente, la utilización de ciertas herramientas por parte del analista para develar el trasfondo de dichos elementos. Insisto, el presente artículo no es más que una revisión pobre, empequeñecida, del enorme y complejo cuerpo experiencial, teórico y clínico que constituye la psicoterapia psicoanalítica, pero creo, al mismo tiempo, que da una idea relativamente clara de lo que entra en juego en esta; finalmente cierro el artículo diciendo mi certeza absoluta: lo que el psicoanálisis evita es que, oculto detrás de sus síntomas, el sujeto se olvide de sí. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Freud, Sigmund. (1914), “Recuerdo, Repetición y Elaboración”, pp. 1683-1688. Ed. Siglo XXI: México, D.F. POR: V. H. TORO Pintura: "La locura personificada" de Hieronymus Bosch Debo aclarar desde un inicio que este trabajo no pretende ser una revisión extensa y profunda de este tipo de trastornos, sino más bien, acorde a la naturaleza de este blog una breve síntesis de estos trastornos, las hipótesis generales sobre su etiología y el tipo de transferencia que presentan; siendo así solo un referente generalizado y no, insisto, una revisión a profundidad. La aparición de cuadros clínicos con sintomatología y fenómenos parecidos, ubicados en un plano que pudiera catalogarse (llanamente) entre la psicosis y la neurosis llevó a la consideración de que nos estábamos enfrentando a un cuadro identificable plenamente y con un cuerpo sintomatológico y psicodinámico propio, es decir, frente a un cuadro diagnóstico específico que se denominó como “Trastornos fronterizos”, aunque el término de “fronterizos” jamás ha sido bien elucidado en sus implicaciones y no suele reconocerse del todo si se refiere a la posición entre neurosis y psicosis (¿se encuentra en la frontera de psicosis a neurosis o se encuentra a la inversa?) o si se refiere a la frontericidad entre el principio de realidad y los contenidos del psiquismo posiciones que, aunque parecieran equivalentes no son lo mismo. No detendré mi argumentación en este punto, pues lo relevante no es una contemplación del cuadro clínico en un debate a todas luces válido (recordemos que para algunos lacanianos, quizá la mayoría, no existe tal cuadro clínico), nos enfocaremos a dar algunas aclaraciones sobre el desarrollo, génesis de este tipo de trastornos más graves a la luz de ideas de diversos autores. Ahora bien, los trastornos graves de la personalidad de tipo fronterizo han suscitado dos posturas fundamentales en relación a la etiología de los mismos, podríamos clasificar de manera somera ambas posturas en las que se denominan “ambientalistas” y su contraparte las posturas “constitucionales”. Aunque el lector debe conocer ya las implicaciones de ambas posturas me detendré brevemente en clarificar a lo que se refieren. Por un lado, las posiciones ambientalistas, suponen que el origen de los trastornos graves de la personalidad se encuentra en factores externos al sujeto, quiero decir, las relaciones objetales primarias (la madre) y las personas reales de esas relaciones objetales que no habrían aportado las condiciones apropiadas o “suficientes”, tanto en cuidado efectivo como en cuidado afectivo, para el desarrollo óptimo del niño (en términos psíquicos diríamos para el desarrollo óptimo del Yo del niño). Contrapuesto a este punto de vista se encuentran los constitucionalistas, para quienes el origen de los trastornos graves de la personalidad se encuentra en una agresión libidinal innata en el sujeto, agresión que se refiere fundamentalmente a los estadios pregenitales del desarrollo, específicamente, el anal y el oral, agresión exagerada e intensa en comparación a otros sujetos; lo que traería por consecuencia fantasías sádicas y relaciones de objeto perturbadas que fomentan la formación de mecanismos de defensa igualmente primitivos (orales, anales y uretrales) y por tanto conductas y modos de expresión de los afectos de un modo igualmente primitivo. En cualquiera de los dos esquemas el resultado último será una carencia en el Yo, en el sentido de una imposibilidad para simbolizar e integrar; el Yo por lo tanto se encuentra fragmentado, no solo desintegrado en las cualidades de sus objetos internos sino también en su propia estructura. Comoquiera que sea el caso el Yo no se encuentra construido adecuadamente y no ha podido introyectar objetos buenos, ya sea porque las personas reales de esos objetos, los padres, no han proporcionado las condiciones suficientes para ello (ambientalismo) ya sea porque el niño posee una agresividad intensa y exacerbada que le impide la formación de las relaciones de objeto por las perturbaciones en la percepción de éstos que produce dicha agresividad (constitucionalismo). Al final convendría argumentar una postura en el justo medio aristotélico que contemplase ambas posturas en su justa medida. Sin embargo, conviene a esto hacer un breve resumen de algunos autores constitucionalistas y de otros ambientalistas. Del lado de los ambientalistas encontramos a Balint, Winnicott y Kohut. Para el primero (Balint) existiría algo denominado falta básica que se involucraría con un fenómeno y organización psíquica distinto del edípico y como resultado de un vínculo con la madre deficiente y ante el cual el sujeto buscará permanentemente una reparación de ese amor primario. Por otro lado, para Winnicott, el niño enfrentado a exigencias ambientales y a una madre poco empática con las necesidades de su bebé abandonaría su verdadero self para dar lugar a una defensa, la construcción de un falso self el cual, de predominar (todos tenemos cierta “cantidad” de falso self) sería la base de los trastornos graves de la personalidad. Finalmente, Kohut atribuye el origen de este tipo de patología a la ausencia de una cohesión del self (una idea similar a la winnicottiana), producto de una escisión del Yo y fallas en las funciones de integración y síntesis de éste, naturalmente un resultado de faltas y deficiencias en los cuidados maternos. Por el lado de los constitucionalistas, Klein y sus continuadores son los representantes básicos en esta construcción para quienes, como hemos dicho, el acento estará puesto en los factores intrapsíquicos, especialmente la agresividad innata e intensa que echaría a andar mecanismos de defensa de la misma intensidad y naturaleza primitiva (oral, anal, uretral, etc.) para contrarrestar las ansiedades (de tipo esquizo-paranoides) que provoca dicha agresividad innata. Algunos de los mecanismos de defensa serían la disociación, introyección, identificación-proyectiva, negación e idealización. Aspectos a los que uno se enfrentará en la clínica de estos pacientes y que revisaremos a continuación en la forma de transferencia que desarrollan. La transferencia en los pacientes fronterizos será intensa, prematura, predominantemente negativa; organizada de un modo caótica en los primeros momentos y formada de patrones repetitivos. Este tipo de transferencia supera al Yo, en su cualidad de mediador entre los interno y lo externo, no existe una represión (o al menos no se encuentra predominante) lo que ocasiona que sea prematura y que su intensidad no se encuentre velada. Todo esto se debe, ya sea por lo constitucional o lo ambiental (mejor diríamos que debido a ambos), en el sentido dinámico a la imposibilidad del Yo para sintetizar-integrar aspectos del sí mismo y de las relaciones objetales internalizadas; esta incapacidad debida a la intensidad de la agresión pregenital del sujeto (generadora de ansiedad). El sujeto con un trastorno límite de la personalidad realiza una constante huida a la genitalidad, que constituye una condensación patológica en que todas las etapas psicosexuales se encuentran condensadas. Podría apuntalar aparentes intensiones genitales que encubren tras de sí fantasías y contenidos pregenitales; pues la huida a la genitalidad sería precipitada, no totalizante. Toda la transferencia, por lo tanto, será manejada o llevada a cabo por medio de la escisión y de la identificación proyectiva. Siendo estos dos elementos los aspectos fundamentales y constituyentes de la transferencia la estrategia terapéutica irá encaminada a resolver la constelación defensiva (los mecanismos anteriormente mencionados), resolver los aspectos patológicos de la pregenitalidad y genitalidad y romper el circuito vicioso (repetitivo) con el objetivo de fortalecer el Yo. Si se falla en la interpretación de la transferencia, interpretación que debe tener un sentido no genético sino de construcción en presente (aquí y ahora), el paciente recurrirá irremediablemente al acting out no dentro, necesariamente, sino más bien fuera de la sesión. No me queda más que decir al haber cumplido con las dos revisiones que se proponía este ensayo que ,aunque breve, puede considerarse un referente, no un trabajo de profundidad pero sí un trabajo que pretende dar una idea generalizada de este tipo de pacientes. REFERENICAS BIBLIOGRÁFICAS: Kernberg, O. (1987), “Trastornos graves de la personalidad”, Ed. Manual Moderno: México, D.F. Ortíz, Elena. (2011), “La mente en desarrollo: reflexiones sobre la clínica psicoanalítica”, Ed. Paidós: México, D.F. Revisión del texto: "Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa" (Freud, 1912)3/10/2016 POR: V. H. TORO Pintura: 'El Brunswicker negro' de Everett Millais “Sobre la más generalizada degradación del objeto de amor” (Freud, 1912) La aparente intención de Freud al elaborar este texto en 1912 fue abordar la problemática de una gran cantidad de hombres, quienes en su quehacer de la vida amorosa y sexual presentan una inhibición sexual en la forma de impotencia psíquica (entendido el psiquismo como lo causal) de una subsecuente impotencia sexual hacia su objeto de amor. Sin embargo, de inmediato deja traslucir Freud una condición que acompaña a estos hombres y que tiene que ver con que el desempeño sexual negado con la mujer amada (su respetable esposa) le es permitido con otras mujeres (la más de las veces, prostitutas o mujeres de conducta sexual “liviana”). Para explicar esto, Freud recurre a la primera infancia y a la construcción del Complejo de Edipo, la relación del infante con el objeto deseado en dos tipos de emergencia de la pulsión: una sensual y la otra tierna (o de ternura). Terminará concluyendo que el niño, luego adolescente, genera una especie de escisión que desvincula a la madre en esos dos aspectos, uno alusivo a su carácter cariñoso y respetable, a la madre considerable y otro, el sensual, que ha de referirse a la madre que practica el comercio sexual con el padre. A esto, remite Freud cuando trata de explicar la impotencia del hombre, y luego comenta, podrá extenderse para explicar la frigidez en la mujer; tomando por consideración que la esposa abnegada y de un tipo educada y respetable constituiría en la fantasía las características propias de la madre, lo que conllevaría, a pesar de ser un subrogado de esta, el efecto de la prohibición del incesto; lo que estaría detrás de la impotencia. Algo parecido, con sus respectivos y oportunos ajustes, operaría en la mujer. Así, la mujer poco agraciada éticamente hablando (la mujer libertina, podríamos decir), sí podría ser tomada como objeto de amor sexual, en tanto no constituye el carácter tierno ni las características maternas que remitirían en la fantasía del paciente a la prohibición del incesto. Finalmente, Freud concluye que la satisfacción total de la pulsión jamás podría volverse una realidad en el aparato psíquico normal, y atribuye esto a dos consideraciones: la primera, que todo objeto sexual posterior al Edipo, será un subrogado (un sustituto) del objeto tomado por el niño en aquella época, razón por la cual, el deseo no encuentra su objeto puro o aquel que le es auténtico. Y en segunda porque la consecución de la satisfacción total constituiría una degradación del amor que paralizaría el aparato psíquico, si no hubiera más por desear el trabajo de sublimación y aplicación de la pulsión se suspenderían. El sujeto se encuentra por lo tanto, en una falta constante que es el motor esencial del deseo, “se desea lo que no se posee” diría Sócrates a través de la pluma de Platón y en este sentido bien podríamos decir que es la falta, la prohibición del incesto y el desplazamiento de los objetos lo que constituye el movimiento esencial del aparato psíquico. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Freud, S. (1912), “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa.”: Contribuciones a la psicología del amor II. Obras completas: Editorial Amorrortu. Tomo XI. |
Archivos
Diciembre 2025
Categorías |
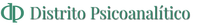

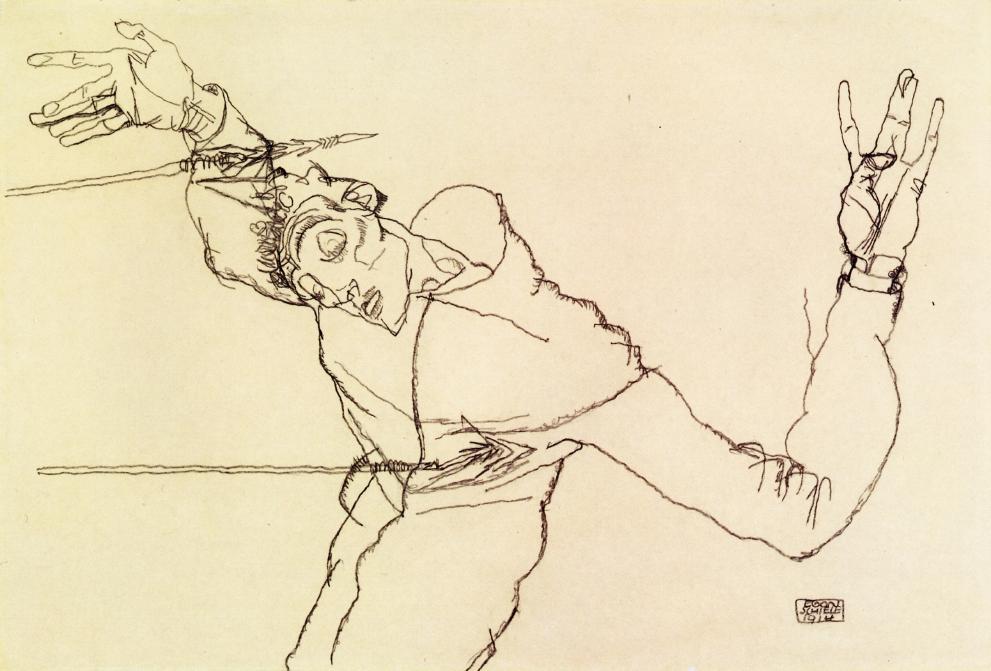

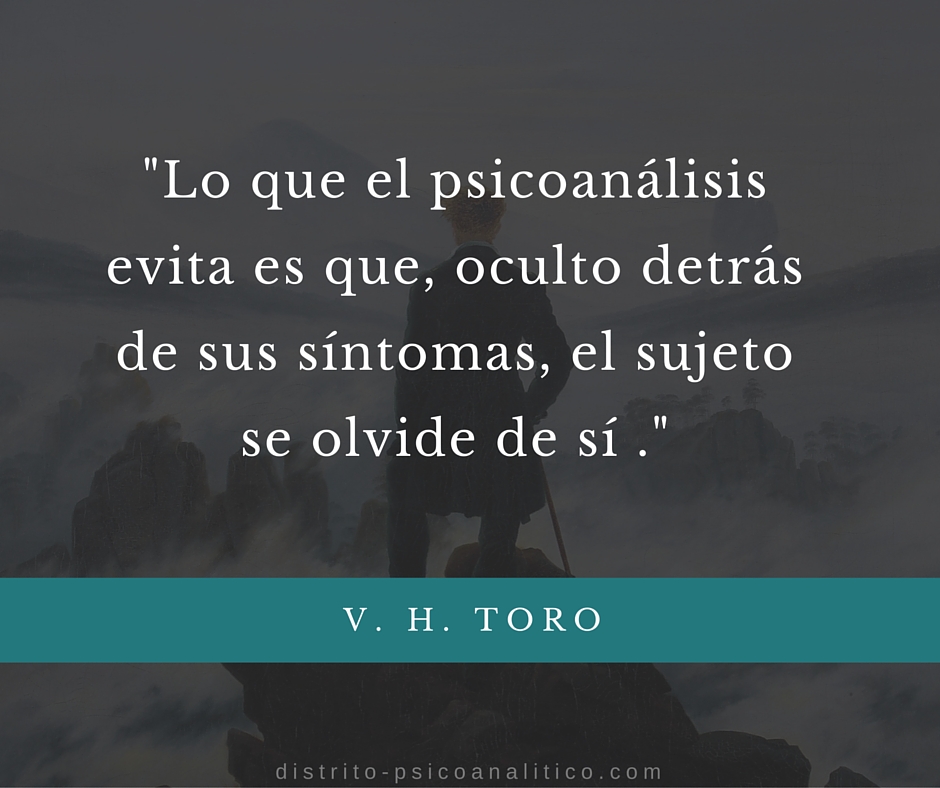
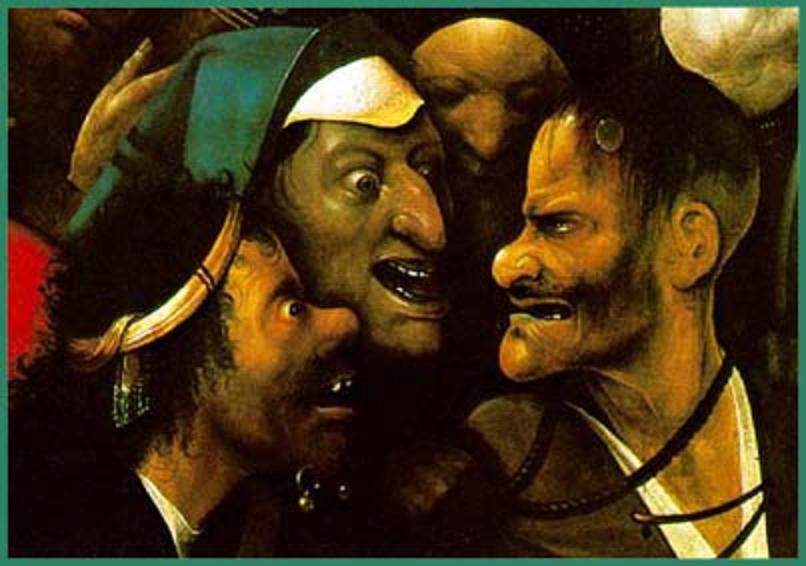

 Canal RSS
Canal RSS